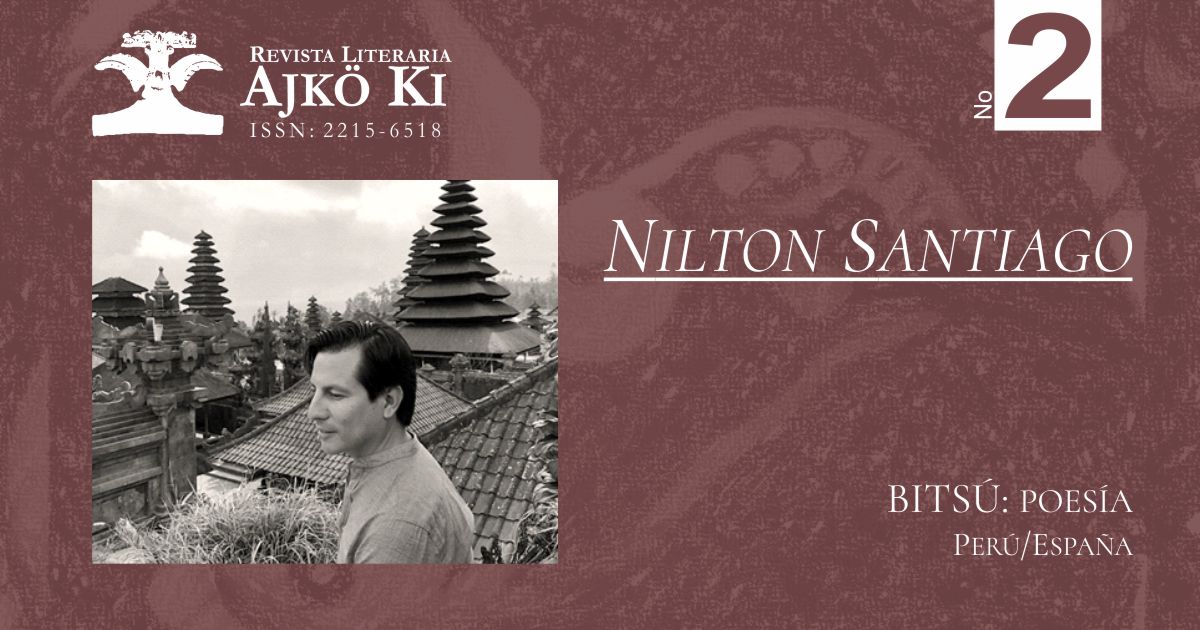MONÓLOGO DE LAS ESTRELLAS DEL CIRCO
El viejo poeta clown
se ha puesto una vez más la nariz rojo cereza
para salir al escenario.
Poco antes, mientras se miraba al espejo y se dibujaba una sonrisa escarlata,
ha pensado en la forma en la que se sacaría de debajo del sombrero
el gorrioncillo con gafas que se llevará su corazón para siempre
y todo para que el público estalle en risas
después de verlo caer fulminado por un rayo de luz.
Y si la vida al fin y al cabo consiste en eso
o, por ejemplo, en acercarse a la ventana para ver si llueve
y ver caer violentamente una gota de lluvia sobre el lomo de una hormiga,
cualquier intento de sonreír de nuestro amigo el clown
únicamente lo llevará a aquella mañana
en la que vio a su abuelo meter un baobab
en el maletero de su Chevrolet Malibu del 64
mientras se sacaba tres gramos de besos de la cartera.
Ahora sé que nuestro amigo clown
no volverá a hacernos reír
hasta que le aplaudamos con las orejas
y no sé qué diablos pensar.
Quizás lo mejor sería dejar huir al gorrioncillo con nuestro corazón.
Felizmente,
todo termina por ocupar su lugar:
el viejo Chevrolet Malibu del 64 llora ahora en el desguace,
tu mejor amigo, del que tanto te burlaste cuando erais niños,
se pasea con un brillante golden retriever de la mano de su novia de calendario
y tu abuelo, el viejo sindicalista,
es el viento que mueve la hierba donde algún día tú también dormirás
para siempre.
Y claro, ahora también entiendo
por qué la hormiga de la que hablábamos antes
toma conciencia de que es una hormiga
cuando muere ahogada por la gota de lluvia.
Pero de pronto,
el drama de la hormiga y el tuyo propio son cosas de niños
cuando piensas en los ramos de besos
que Al y Jeanie Tomaini se dieron por última vez.
Él era un gigante bonachón de 2.55 metros
(la secreción hormonal de su hipófisis le impedía un crecimiento normal)
y ella, Jeanie, una pequeña que nació sin piernas
y que se dedicó durante años al circo,
pero, aun así, y porque quizás la vida es un pañuelo lleno de instantes,
terminaron casándose.
Y si esto es al fin y al cabo la vida, es decir,
ponerse la nariz rojo cereza cada mañana,
buscarte entre las entrañas del viejo Chevrolet Malibu,
creo que lo entiendo todo
ahora mismo que miro por la ventana para ver si llueve:
soy yo la hormiga,
soy yo la gota de agua que le aplasta el corazón.
LOS GATOS DE TIRESIAS
Pongámonos serios que hoy ha atracado otro barco ebrio
dentro de la brújula de las ciudades.
Ahora la infancia es una vitrina,
un escaparate para los ángeles que ya no quieren serlo.
Ya no estamos nosotros, pero hay policías,
hay antidisturbios arrestando la melancolía de los vendedores de décimos de lotería
y poniendo a disposición judicial una columna de árboles
que se resisten a ponerse de rodillas.
Sin embargo, no faltan los que forjan monedas
con la cara de un elefante soñoliento
ni los afiladores de cuchillos de palo
no falta la yerba creciendo en el calcio de los huesos
da igual la sangre o, mejor dicho, la humedad de la luna doblando los paraguas
da exactamente lo mismo que se carguen a treinta civiles de un plumazo, por error,
o que el “hombre del año” en 1938, según la revista Time,
haya sido Adolf Hitler.
Hoy, el esqueleto de Rimbaud bien podría ser un souvenir
un jarrón en una casa de subastas.
Yo tenía ese jarrón detrás de la mirada.
Tenía el nombre que les dieron a las primeras aves
y mis herramientas y utensilios caseros eran los del electricista de René Char.
Creo en los que creen que los ángeles han presentado su dimisión,
los que al tocar un acordeón
provocan una migración de estorninos
sobre la sonrisa de las amas de casa.
Ahora no importa nada de esto, las estrellas están en bancarrota
y brillan tan poco que ya no le pueden “sacar los colores” a los gatos de Tiresias,
ese viejo adivino ciego que puede ver lo invisible
—hasta a las diosas cuando hacen topless—.
Son las 6 de la mañana —otra noche sin dormir—,
la melancolía es otro ajuste de cuentas con los pájaros
y China acaba de prohibir, por decreto,
que Buda se reencarne de nuevo en el Dalai Lama.
TREINTA Y TRES PINGÜINOS
Mis padres y yo salimos a recoger un anuncio de correos.
Cuarenta y cinco papagayos lloran sobre una nube recién nacida de este sábado por la mañana, pero no llueve.
La economía de mercado no lo permitiría.
Mi madre dice que el pan de hoy es el hambre de mañana.
Yo le digo que tener una ideología política es igual a creer que las cigüeñas creen en los ángeles.
Me saco unos cuantos geranios de los párpados y despierto a mi padre.
Salimos de casa, como granos de arena que son hormigas que son átomos de aire.
Cientos de cigarras nos brotan de los bolsillos mientras caminamos.
No hay casi gente en la calle, los espejos lloran solitarios en las estanterías.
El sol es como un pequeño canguro que sale del marsupial de la mañana.
La oficina de correos es un océano lleno de langostas.
El sobre que me entregan es frío, como las maneras del funcionario.
Cuando lo abro, un pingüino salta sobre el suelo.
“No puede ser” —dice mi madre—, “no puede ser que haya tantas langostas”.
Mi padre coge al pingüino, pero éste llora desconsoladamente al verme sonreír.
Mi padre dice que los pingüinos son los únicos animales capaces de convertir el agua salada en agua dulce, “así que en realidad llora miel”.
Se lo mete en el bolsillo de la camisa como lo hacía conmigo cuando era una semilla.
Mi madre le dice “que no se fíe” ya que, si los pingüinos pierden un huevo, “se lo roban de sus vecinos, cuidado con tú corazón” —le grita al oído.
Mi padre no oye lo que hablamos.
Se ha quedado medio sordo desde que se puso una caracola de mar en el oído y escuchó la voz de Dios.
El funcionario de correos tiene todo el cuerpo lleno de pequeños cangrejitos que le cortan las ideas, por eso es tan maleducado.
Volvemos a casa como granos de arena que son hormigas que son átomos de aire.
Cuarenta y cinco ruiseñores diseccionan un pañuelo lleno de lágrimas.
Mi padre no oye lo que hablamos.
“¿Por qué todos lloran?” —se pregunta.
“Porque las lágrimas se las lleva el viento”, —le responde mi madre con los ojos llenos de lágrimas descocidas.
Mi madre y yo mientras tanto cocinamos: lubina al horno para pingüinos que no oyen, que son granos de arena que son hormigas que son átomos de aire.
Tengo un sueño terrible que no me deja dormir.
Ya son treinta y tres veces que un pingüino que ha perdido un huevo se ha llevado mi corazón.
COMO CARACOLES QUE DISERTAN SOBRE LA ETERNIDAD
Como si las camas y las almohadas tuviesen memoria
y también tus dedos entre los cigarrillos de liar
que también liaban la piel de la madrugada,
cuando aún es de noche,
y el amanecer se parece mucho a un gran murciélago de hielo
y todos podemos ver tu sujetador, en llamas, colgado de la luna
(que se ve, ciertamente, como una ridícula cereza).
Me levanto soñoliento, como una ciudad sitiada,
el "clic" de tu mechero me ha despertado.
Te veo de pie. Algo que fui «yo»,
como un pequeño tumor de silicio, guarda silencio.
Mi pasaporte destrozado en el suelo,
junto a tus bragas y muchas colillas, son una declaración de amor.
Lo sé. También para nosotros la lucha de clases
fue cuestión de negociar o no con las estrellas.
Y más aún lo es ahora, en que piensas en esos atardeceres fríos
que helaban la voz de los sindicalistas
y en esos agobiados y moribundos policías
que apalean a los inmigrantes
con huesos de cangrejo o con el fresco cadáver de Primo Levi.
Él lo sabía y tú también:
nuestra casa era un gran útero de vidrio
(ardiendo como una gran lágrima)
quizás una máquina de tristeza o de lluvia indecible
llena de estrellas y de otros animales
que te seguían después de tus viajes hacia la noche.
Dentro, por las mañanas, podía verse a la luna
o al fantasma de Egon Schiele
cambiando su piel con la de una jirafa durmiendo en el retrete,
mientras dejaba caer las cenizas de su cigarrillo desde la ventana,
cerca, muy cerca,
de donde hacíamos esas sucias ceremonias
que empezaban por sonreír y sacarnos la ropa
y que terminaban, sin embargo, por separarnos más.
Mea culpa querida, mea culpa,
ahora que somos esos gatos ancianos y divinos
que dabas de comer bajo la lluvia,
quizá la vida no haya sido sino un animal ahogándose,
como un caballo que persigue una estrella bajo el agua.
Y pensar que el abuelo (sí, ahora me acuerdo de él)
solía balancearse dentro del vientre de mamá,
cogía el pico de la nube donde ambos nacimos
y volteaba a estornudar cada estrella cautiva de su carne.
Ya lo decían las parejas en el parque:
olvidarnos es como cruzar nuevamente el espejo donde nos conocimos
y donde nos lamíamos las blancas heridas del amor.
Déjame decirte que tampoco es inocente el mediodía
ni la distancia entre cada sombra
llenada por aquella luz pequeña y cobarde que pregunta por nosotros,
quizás, para ese entonces,
los demás chicos del club de la serpiente
sean los muebles del cuarto de visita
y los amigos cuelguen de la noche
que aún permanece dormida en la sonrisa de papá.
En realidad, mi amor por los seres mentales no me pertenece,
como no me pertenecen
las ramas que escogiste desde el fondo de mí
para hacer una fogata con ese gorrión que goteaba de tu sonrisa;
ambos lo sabemos, estamos a la deriva
y ahora soy yo el que se pasea dentro del vientre del abuelo
como una impasible luz dentro de la más clara sombra,
como tú, sí, ésta y cada una de nuestras noches
cuando hablamos después de la cena,
como dos caracoles que disertan sobre la eternidad.
Y no, cariño,
nadie sabe para quién trabaja, salvo los ángeles.
EL TIEMPO ES UNA MENTIRA DE LAS ESTRELLAS
hay algo mal en mí además de la melancolía
Charles Bukowski
Toda la noche hemos muerto lejos de casa,
durante toda la noche nos hemos suicidado —sin conseguirlo—
mirándonos al espejo,
como una iglesia en llamas,
como una resplandeciente cicatriz en los árboles de los aserraderos
o en las últimas páginas de los libros
que el tiempo ha olvidado en los hospicios y en los sanatorios.
Mirándonos al espejo,
olvidando el testimonio de la luciérnaga entre tus manos,
viendo cómo se afeitaba Armand con una herradura,
como si fuera un puñado de luz cicatrizando
en las aletas de un pescado que acaba de morir,
por los que somos murciélagos, sin saberlo,
para los que agonizamos, inquietantemente,
en la absurda máquina de arena en la que nos convertimos cuando llueve,
o cuando atardece entre las manos de los suicidas
que cierran nuestras heridas con sus cuchillos de terciopelo
(además de dar de comer al animal insomne de la soledad
y a la mariposa de hielo de la soledad
que cada día brota de las tibias manos de los presos políticos).
¿Sabes qué me da vergüenza Lêdo?
Que algunos dicen
que nacimos de los huevos olvidados en las peceras públicas
o que antes respirábamos por las heridas del miocardio,
muy desconfiados,
este sueño interior de tus manos,
esta marea dispersa que hiere y hiere,
estas gotas de mar que encontraste camino al cielo de Maceió
que tanto temo,
mientras que yo moría como un pájaro saliendo de su plumaje.
No obstante,
siempre supimos que nos faltaba dinero
y un poco de piel alrededor del corazón
o que nuestra sangre apenas se movía cuando hablábamos de la infancia
o de las revoluciones,
pero de esto se trata, mi querido Lêdo, la soledad.
Nilton Santiago: nació en Lima en 1979 aunque reside en Barcelona hace varios años. En poesía ha publicado El libro de los espejos (Premio Copé de Plata de la XI Bienal de Poesía, Lima 2003); La oscuridad de los gatos era nuestra oscuridad (Premio Internacional de Poesía Joven Fundación Centro de Poesía José Hierro, Madrid 2012); El equipaje del ángel (XXVII Premio Tiflos de Poesía, Visor Libros 2014), Las musas se han ido de copas (XV Premio Casa de América de Poesía Americana, Visor Libros 2015) y, finalmente, Historia universal del etcétera, con el que ha obtenido el Premio Internacional de Poesía Vicente Huidobro (Valparaíso Editores 2019). También autor del libro de crónicas Para retrasar los relojes de arena (Vallejo & Co., 2015), ha publicado las antologías A otro perro con este hueso (Casa de Poesía, Costa Rica 2016) y 24 horas en la vida de una libélula (Scalino, Sofía 2017).
CURADURÍA: Sean Salas (Costa Rica)