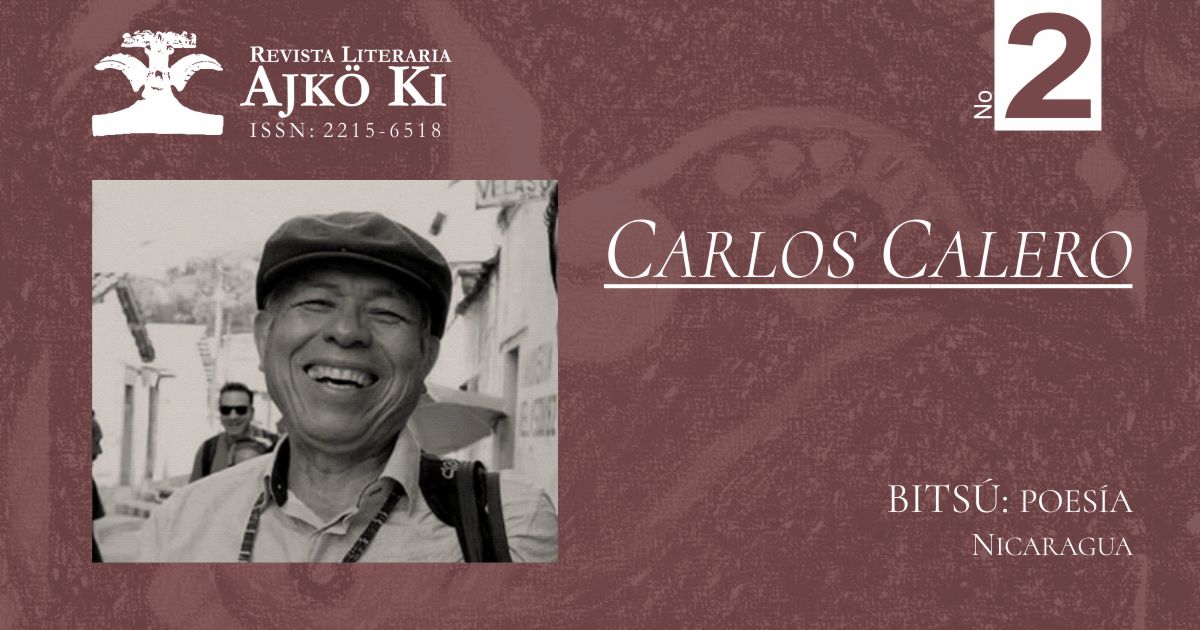La abuela y el color blanco
La abuela se ha adueñado de la casa del mundo.
Qué hacemos con esta anciana
de la sombra y cementerios blancos,
de los anteojos antiguos
y rosario de color blanco.
La abuela habla de una ciudad rodeada de mar
y barcos lentos, aves marinas
semejantes a pedazos de colchas
deshilachadas por las espaldas
de las mujeres blancas venidas a retozar
dentro de las proas con sueños blancos.
La abuela mira que la bahía se pone blanca
y la sueña eternamente blanca.
Muchos años y ya están los nietos
reunidos para calcular
las posesiones blancas de la herencia.
Uno ha viajado desde la ciudad
de cúpulas y plazas con palomas blancas,
otro abandonó algo
que había empezado para que fuera su finca
en que los volcanes y retumbos
mataban del susto a los caballos blancos;
el tercero se había casado
hasta perder lo feliz de su memoria blanca;
un cuarto nunca salió de esa casa
donde moraba la abuela blanca
entre paredes, una cocina artesana,
camas, armarios lacados,
puertas rayadas por la incertidumbre,
un pequeño jardín de nostalgias,
amapolas y claveles blancos,
y el perico blanco sagaz que repetía cada vez
cuando la abuela abandonaba
la casa blanca para dirigirse al mercado:
blanco,
blanco,
blanco,
color de la ciudad blanca,
blanco.
Un hombre adulto y blanco,
con síndrome de Down,
confiando aún en su remota memoria blanca,
procuró atraparlo.
Igualmente, una mariposa blanca,
con sus dedos de hojalata, lo intenta, lo intenta.
En su encierro de metal nunca ríe el perico blanco.
Digamos la muerte frente a una de las colinas de Pavese
Digamos la muerte no existe. Digamos no bebe licor a litros. Digamos no usa corsé. Digamos no sé si tendrá otros ojos. Digamos no usa tintes fosforescentes ni se convierte en camaleón, cuya lengua toca la sal y el océano. Luego se acuesta drogada, sin bombachas, con gotas de cerveza en el ombligo y la vulva. Digamos la muerte simula algo más que la risa y se vomita de tanto comer hamburguesas, de tanto untarse lápiz labial en la barbilla y los pómulos. Digamos le gusta amanecer con ruedas triples de ron y tequila. Digamos el rock le despierta altares luminosos para orientarse por los pasillos de la soledad y paredes congeladas. Digamos la muerte no comete errores, no escribe una palabra de más en sus informes metafísicos. Digamos la muerte, de tanto amar el silencio y las rupturas temporales, no sentimos que te toca, lame tus encías y te posee. Entonces, alquila una colina para acostumbrarse a los sueños y al barquero del pasto.
La copa llena de mi mala suerte
El día que me derribés quedaré sin sangre. No son necesarias mis arterias para retenerte ni saber que estoy, irreversible, languideciendo, para pronunciar que me estás matando, Safo. No hay escapatoria, tu silencio es una roñosa tumba. Sin hambre me convertiré en un remedo, un esqueleto, un fin sin retorno, en esta pena de amar y no sentir que despiertan los gallos en el hoyo cruel de la noche. El día que me negués el rostro, Safo, voy a sacarme una viga del corazón para atrancar las puertas en silencio y nunca más nombrarte. No será fácil. No será siempre, porque en tu extremo rencor la más comedida esperanza es la copa llena de mi mala suerte, Safo.
Atrapá, con tus sueños, la nada
Soltá la soga de hielo con la que permanecés confinado en tu memoria. Soltá la sombra en las benzodiacepinas con que buscás los rostros de tus muertos. Soltá la palabra con la que recibís una semilla de pimiento en tu mano. Soltá tu bicicleta con la que descendiste, desde una colina de piedras. Y el primer amor huía de vos paralizado por el aire. Soltá el palomar. Soltá la espiga de una luminaria con la que ciertas ánimas retornan y buscan tu rostro en el espejo frente a un retrato de sarcófagos y osarios antiguos. Soltá la soga, tu sombra, la palabra, tu bicicleta, el palomar, la espiga, tu idea del tiempo. Entonces, cuando nadie esté con vos, atrapá tu memoria, mientras tu pasado te mira como un caballo.
A manera de epigrama
No estoy furioso.
Únicamente te condeno
a la última línea de un poema.
No estoy desahuciado.
Te dejo este horizonte
porque se pondrá negro.
Alguien pregunta por vos, padre
Padre, cómo deseo hubieras tenido mejor suerte para romper la cerradura en el claustro del paraíso. No entendí por qué los astros te desprotegieron. Lo primero que intenté fue salvar tu memoria, porque los años “no perdonan ni olvidan”. Entonces, el día se volvió un puño cerrado y congojas al no tener una cama ni dos platos para los nietos y los hijos. Padre, la vida salió sin dejar huellas. Padre, en cada caída de tu pecho vi mis días en peligro, miré la hierba y las cabras en los árboles. Y supuse un abismo. Padre, padre, padre, dije sobre la cabeza de tu epitafio. El barrio fue penumbra y, para salvarme, me subí a las tarimas de madera en el mercado y recité a Darío, durante las mañanas. Entonces, escapé por el ojo de una tortuga. Padre, todavía alguien pregunta por vos, padre, y deja un reclamo para cuando conversamos, en la otra orilla, de lo que hoy no es una carta ni una canción para mi madre.
Carlos Calero: (Manimbó, Nicaragua, 1953). Licenciado y Máster en Ciencias de la Educación. Fue docente de secundaria y la Universidad Católica de Costa Rica. Fue ganador de la convocatoria para publicaciones de poesía en el Centro Nicaragüense de Escritores en el 2000. Ha publicado: El humano oficio (2000), La costumbre del reflejo (2009), Paradojas de la mandíbula (2001), Arquitecturas de la sospecha (2008), Cornisas del asombro (2008), Geometrías del cangrejo y otros poemas (2011), Las cartas sobre la mesa. Antología Generación de los Ochenta. Poesía Nicaragüense (2012), en coautoría con el poeta Carlos Castro Jo, el plaquette Muerden Estrellas (2016). Ha sido antologado en Nicaragua, Costa Rica y Latinoamérica como La primera línea, Voces de América Latina y otras. Ha participado en festivales de poesía en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Primavera Poética del Perú y Nicaragua.
CURADURÍA: Sean Salas (Costa Rica)