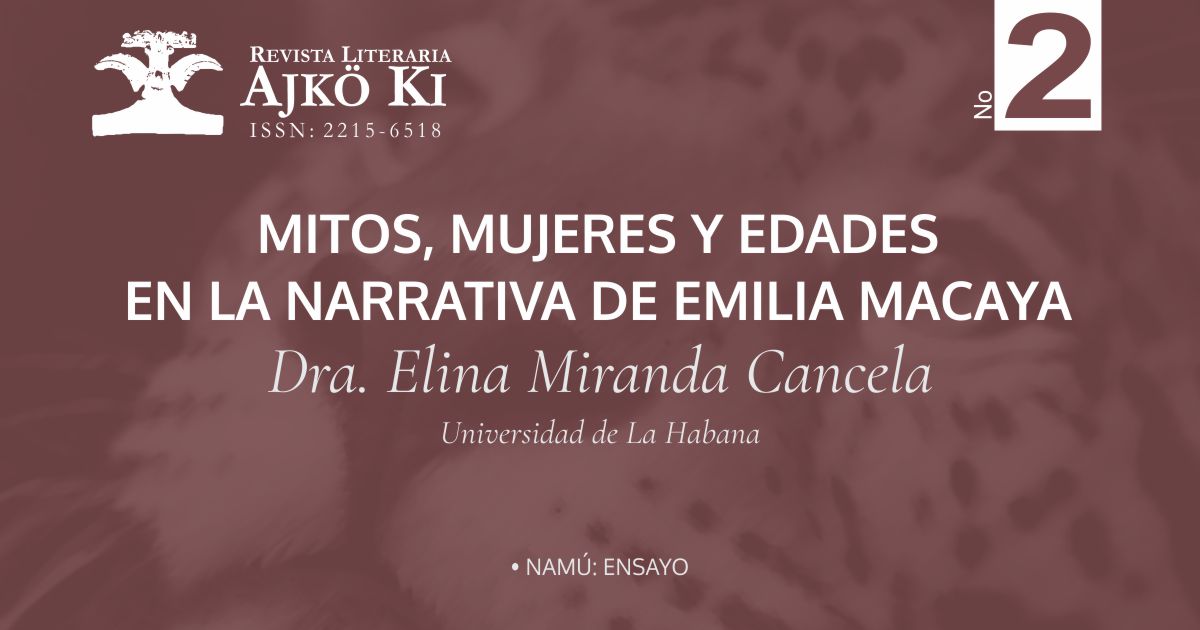MITOS, MUJERES Y EDADES EN LA NARRATIVA DE EMILIA MACAYA[1]
Por: Dra. Elina Miranda Cancela [2]
La vigencia de los mitos griegos suele atribuírsele a su capacidad polisémica, pero también al hecho de recubrir prácticamente todas las esferas significativas y vitales para el ser humano. Sin embargo, en momentos que este se afana en descubrir no ya la fuente de la juventud, sino programas de vida y respuestas biológicas mediante la manipulación de hormonas y genes con el fin de mantener su plenitud física en la temida, pero muy deseada, “tercera edad”, llama la atención la ausencia de esta preocupación por el paso del tiempo y el tránsito de las edades en el ámbito de tales mitos y, en especial, en las figuras femeninas que tanta relevancia cobraron en el ámbito de la tragedia, en contraste o más bien precisamente a causa del ámbito marcadamente patriarcal en que se desarrolló este género, el cual no solo imponía que los papeles femeninos fueran desempeñados por hombres, sino que razonablemente muchos estudiosos piensan que las mujeres no participaban ni siquiera a título de espectadoras.
Así pues, en la épica, Penélope puede esperar veinte años al menos, pues hay versiones que señalan un plazo de treinta años, desde que los caudillos aqueos decidieron la guerra hasta que el último, precisamente Odiseo, regresó a su casa, inmune al paso del tiempo; para no hablar de Helena, siempre igual a sí misma, desde antes que Paris la raptara hasta que de nuevo se instala en el palacio de Menelao, una vez concluida la guerra.
Mientras que en la tragedia solo en estado latente podemos suponer alteraciones en la situación de Deyanira, transformada por el paso del tiempo, de doncella deseada, objeto de luchas y rivalidades, en esposa preterida y ansiosa por recobrar al marido ante el peligro de una rival, cuando este al fin regresa al hogar, tras múltiples aventuras, pero en compañía de una nueva amada. Mas, si bien todo esto lo podemos inferir, en la obra no encontramos referencia explícita, pues era otro el problema que a Sófocles le interesaba resaltar. Excepción, en todo caso, que confirma la tesis de Zelenak sobre cómo la tragedia “inventa” a la mujer a la medida de la necesaria contraparte y del imaginario patriarcal predominante[3].
Si bien, como este mismo autor subraya, no hay un término genérico en griego clásico para la mujer, sino muchos sustantivos para definirla según sus vínculos familiares (madre, hija, hermana) o según su nexo marital (doncella, novia, casada, cortesana, concubina, prostituta), en relación con la edad las mujeres también se definían en todo caso por el matrimonio: muchachas o doncellas, antes; casadas, después; a lo cual se agrega la anciana, que en la literatura como en el arte, habrá de esperar al período helenístico para adquirir cierto protagonismo.
El tiempo, por tanto, podrá pasar, pero Helena, Electra, Medea, Antígona, Clitemestra o Penélope permanecerán inmutables y ajenas a la preocupación que tanto inquietara al poeta Mimnermo en el siglo VI a.n.e, hasta el punto de preferir la muerte a envejecer, y que recibiera la tajante respuesta de Solón, también poeta, pero más bien recordado por sus reformas sociales y políticas: Aprendo, mientras envejezco.
Valdría, entonces, preguntarse si, con el paso de los siglos y al proyectarse la mujer en la literatura con voz propia, en qué medida estas heroínas míticas, cuya impronta fijara la tragedia clásica, perviven como máscaras de un imaginario ajeno o meras sombras, según lo consigna Emilia Macaya Trejo en el título elegido para darse a conocer, no ya como investigadora, sino en el plano de la creación literaria, con un pequeño libro de narraciones, La sombra en el espejo, publicado en su natal San José en 1986[4].
En efecto, ya en esos años la catedrática costarricense de Literatura griega, tenía en su haber no solo la labor docente sino también la de investigadora literaria con la publicación de numerosos artículos, al tiempo que posiblemente ya por entonces se afanaba en el estudio del discurso femenino en textos hispánicos, asunto sobre el que versará su tesis doctoral, y cuyos resultados recoge en el libro Cuando estalla el silencio. Para una lectura femenina de textos hispánicos, publicado por la Universidad de Costa Rica en 1992[5].
Componen La sombra en el espejo ocho breves narraciones y un epílogo. Cada una nombrada a partir del mito que le sirve de intertexto. De las ocho, cuatro responden al nombre de heroínas griegas (Medea, Alcestes, Fedra, Ariadna); dos, se refieren también a figuras femeninas devenidas mitos modernos (Eva Perón y Greta Garbo) y las otras dos responden a mitos centrados en protagonistas masculinos, Midas y Pigmalión, aunque este último no se pueda disociar de la figura femenina a la que da vida. Así pues, aunque las mujeres son siempre las protagonistas de cada una de las narraciones, solo una es asociada a un mito en que la mujer está ausente, el de Midas, y es precisamente en esta donde posiblemente el paso del tiempo y de las edades tenga un papel primordial en el enfrentamiento de esta sombra con su espejo.
Días señalados del diario de la protagonista con sus respectivas anotaciones, en un lapso de aproximadamente un año, marcan la asunción de un tiempo vital cosificado en su entorno: la vieja foto de bodas, los muebles de la sala comprados cuando iba a nacer el primer hijo, la mecedora manchada por la siesta diaria del marido, las cortinas raídas, los juguetes olvidados. De pronto, el día que cumple cuarenta años, en medio de sus afanes cotidianos, su mirada se detiene en ellos y la noción de los años transcurridos se hace presente. Todo el tiempo en función de otros, pero ahora que cada uno ha ido tomando su propio camino, la vieja foto de bodas le revelan el paso de los años en la imagen del marido, el único, piensa, que, como los muebles, queda junto a ella.
El recuerdo y las nuevas situaciones se superponen en los días siguientes: la marcha del hijo a una universidad extranjera, el compromiso y la boda de la hija, contrastan con un pasado devenido objetos desvencijados y algunos, obsoletos, como por primera vez casi sin querer percibiera el día de su cumpleaños. Solo atina entonces, como buena ama de casa, a reemplazar la supeditación a la familia con una entrega igualmente febril, al remozamiento de su entorno y ni siquiera las llamadas anónimas consiguen alertarla de lo que su mirada había descubierto ya en la foto: tampoco el marido es el mismo.
Como Midas, transforma todo. De las cortinas pasa a los muebles, los cuadros y agrega plantas por todas partes hasta transformar el apartamento en una pequeña selva tropical que parece tragarse a la desmedrada figura de la hija en medio de la fiesta de boda, proyección subjetiva del proceso comenzado para ella el día del matrimonio y en el que perdería su identidad personal para convertirse en sombra del marido y la familia. Por último, en la renovado vivienda, abandonada definitivamente por el marido, sentada a la mesa en espera de la frustrada cena de Nochebuena, sola y marginada, en medio de objetos brillantes y asépticos para su mirada, parece brindar quizás por sí misma, último objeto cambiado.
Esta mujer cosificada, Estela, bien podría ser la continuación de la escritora de la primera narración del libro, Medea, quien procura escribir sobre este personaje mítico en tanto sus hijos pequeños la interrumpen constantemente. Mito y cotidianidad se superponen hasta que esta última se impone y con suave ironía la protagonista comprende que una vez más Medea ha de devenir Penélope.
Pero otra posible continuación de esta Medea en el libro de Macaya, es la Alcestes de la tercera narración, la cual se niega a terminar como la Estela de Midas, pero la lucha por su propia identidad y para no transformarse en mera sombra del marido, como este exige, la lleva al diván del sicoanalista, como nos descubre el final del monólogo. Trabajar está bien, pues no hay porqué despreciar el dinero, opina el marido, pero ella ha de existir solo en función de él. Alcestes sigue siendo el ideal de esposa. Por ello el precio pagado, piensa ella, ha sido desde el ataque continuo a su autoestima en boca del marido hasta soportar la acusación de infidelidad como espada de Damocles.
Sin embargo, se confiesa ahora que la ocasión al fin se lo permite, si ha resistido plegarse al paradigma enarbolado por el marido, sí le ha sido fiel, aunque solo haya sido, no por falta de deseos, sino más bien, para no procurarse una repetición, por el peso de los prejuicios o por el agobio cotidiano. Tal parece, por tanto, cuestionar Macaya qué habría dicho Alcestes si hubiera tenido oportunidad.
Eva y Greta ocupan el centro en el orden dado por la autora a las narraciones y con ellas salimos del ámbito de la mujer casada, bien ama de casa bien profesional, cosificada o en pugna por su identidad, pero no de su entorno.
La intensificación vital de Eva Perón conocedora de su próximo fin, a la que remite el exergo de Alfonso Crespo, cumple la misma misión que aquellos versos de Eurípides y Ovidio que preceden las tres primeras narraciones, o los de estos mismos autores más Catulo en las tres últimas. Rosa, una prostituta de burdel barato, sabe que solo le quedan unos meses de vida y el descubrimiento casual de un grupo de jóvenes conspiradores, la hacen al fin sujeto y no objeto. Poco a poco va encontrando en la acción política su propia identidad y llegado el momento de la acción misma, pasado, presente y futuro se confunden para con su muerte salvar a la madre con su niño que pudo ella misma ser.
Como balance por la ausencia en Eva de la mirada irónica que primaba en los tres primeros relatos, Greta es el ideal de una adolescente que se esfuerza hasta lo imposible por devenir “la divina sueca”, tanto en el parecido físico como en la imitación de sus actuaciones en los filmes que la actriz hiciera. Los sueños de la joven parecen estar a punto de realizarse cuando capta la atención de un galán de dieciocho años. La ha identificado, cree, ha reconocido en ella a Greta; pero, en realidad, él ve en la estudiante a su propio ídolo del celuloide, Katharine Hepburn. No se trata ya de la sombra del marido, sino de quien se engaña a sí mismo, buscando su realización en quién no se es, por mimetismo, y no en sí misma.
En las últimas tres narraciones volvemos al ámbito clásico: Fedra, Pigmalión y Ariadna. La nueva Fedra trata de romper el silencio, los años de incomprensión y abandono del ocupado marido, con la carta que le escribe y que al final romperá. Recuerda en ella como subyugada en su adolescencia por la imagen del novio de la hermana, desafió prejuicios y escrúpulos, para que finalmente “lo prohibido” devenga un matrimonio convencional en que el marido absorto en su trabajo, relega a la esposa al tedio y al olvido. El amor homosexual le sirve de consuelo hasta que en el hijo bastardo del marido, marcado con el signo de lo prohibido desde que ella, adolescente, oyera hablar de él y ahora recién llegado a su casa, siente recobrar al Teseo de su juventud. La pérdida de esta ilusión, ante el asco del hijastro que la ha sorprendido con su amante habitual, explica su decisión: rompe la carta y sin siquiera una explicación se dispone a morir. Frustrada toda expectativa de concretar su ideal de vida aún desafiando las convenciones, se percata de que en el tiempo no hay vuelta atrás y que para el marido ha de morir como ha vivido, desconocida.
Por su parte, Pigmalión ya no es un escultor, sino una mujer poeta que entreteje su obra con la pasión por quien imagina encarnar la realidad de su ficción; pero, al convivir, la cotidianidad rompe el hechizo y la escritora huye sin recoger el premio ganado por su poemario Erotikón.
A diferencia de la frustrada Pigmalión que vivía su experiencia erótica mediatizada por su proyección poética, en Ariadna, a partir de la écfrasis de Catulo cuyos versos sirven de exergo, la narración recrea el mito de la princesa cretense abandonada en la playa por el olvidadizo Teseo. Mas, esta Ariadna no se lamentará ni llenará la playa con sus reproches, sino como la bacante esculpida en piedra, según la metáfora del poeta latino, sin quejidos ni lágrimas, procura en su soledad atrapar lo inasible, en una hermosa recreación del mito pero detenida al fin la mirada en una Ariadna íntima. Cuando, por último, siente acercarse el cortejo de Dioniso, todo enmudece y de nuevo las cosas lograban escaparse, tal como le ha sucedido a quien en la oscuridad pergeñaba la historia, proyección de sí misma, al lado de un marido fatigado y dormido.
Sola esta mujer insatisfecha fuma su cigarro al igual que Estela brindaba rodeada de objetos o Fedra esperaba la aventura entrevista o Alcestes se confesaba a su sicoanalista o la émula de Pigmalión huía al chocar con la grotesca realidad de su idealizado amante.
Esta pequeña galería de mujeres presentada por Macaya, quienes bien pudieran ser la misma en distintas edades o en opciones diferentes ante una situación análoga, halla su epílogo en una cita de Hesíodo, aquel autor del siglo VII a.n.e. que hablaba del génos gynaikón, la raza mujeril, como si se tratara de una especie aparte, y con el que cobra presencia literaria el mito de Pandora: Y Zeus llamó a esta mujer Pandora, porque todos los dioses de las moradas olímpicas le dieron algún don que se convirtiera en daño de los hombres alimentados de pan. La creación de Pandora como venganza de los dioses, la mujer como contrario engañoso y por ello más temible dentro del imaginario patriarcal, cierra, por tanto, con estruendosa ironía, la revisión de figuras míticas en su encarnación contemporánea.
Las mujeres presentadas por la costarricense, en resumen, pueden estudiar o trabajar y figurar en la vida social; asumir, por tanto, opciones impensables en la Grecia clásica, pero su definición sigue estando en función del otro y su estado marital: esposa, novia, prostituta, amante; e igualmente constreñidas por el imaginario patriarcal que en la tragedia griega “inventaba” a la mujer, como advierte Zelenak[6], en dos tipos principales, la sacrificada y resignada víctima (Casandra, Ifigenia, Alcestes) o aquella de la que ya hablaba Hesíodo, que bajo su atrayente forma oculta la destrucción (Clitemestra, Medea, Fedra). Por ello, pueden seguir ostentando los mismos nombres míticos, pero a diferencia de aquellas, las modernas quieren hacerse oír, desean en todo caso “inventarse” a sí mismas y no seguir transitando por la escena pública como las heroínas trágicas de Sófocles quienes en silencio se ocultaban en sus habitaciones para por una sola vez devenir sujetos agentes de su propia muerte.
Para la autora que por la época en que escribe estas narraciones frisaría los cuarenta, sus protagonistas no traspasan mucho más allá de esta edad, hora decisiva como parece advertirnos con Estela; pero sí sabe, según se percata esta el día de su cumpleaños, que el tiempo transcurre y se pierde cuando se vive como una sombra. De ahí el reclamo de asomarse al propio espejo, de asumir el momento crítico de descubrir la propia ignorancia, como en los héroes de la tragedia sofoclea, aunque sea Eurípides el referente explícito.
También con Sófocles parece compartir la costarricense el interés en el rejuego entre apariencias y esencias, piedra angular de la ironía trágica de este autor; pero la ironía de Macaya recuerda más la mirada filantrópica, para usar el término aristotélico, que siempre se le ha atribuido al comediógrafo Menandro. De una manera u otra este recurso, reputado por Aristóteles como fundamental, junto con el sobreentendido, en el modelo de comedia al que aspiraba, está presente en las narraciones de Emilia Macaya, con la sola excepción de Eva, única también en que la protagonista recobra su identidad y plenitud vital al salirse de los estrechos límites impuestos por el orden patriarcal y volcarse en la praxis transformadora de su sociedad.
Mas, si valiéndose de su irónica mirada Macaya nos hace cuestionarnos si Medea era tan excepcional o que hubiera pasado si Alcestes o Deyanira hubieran hablado, si la verdadera carta de Fedra nos hubiera llegado o cómo se sentía Ariadna abandonada no ya por la partida sino aún acompañada por su fatigado Teseo; si, al moverse dentro de los cánones aceptados, los transgrede; es el epílogo hesiódico el que, a su vez, marca la unidad en la aparente diversidad de las narraciones, al tiempo que, leído a la luz de estas, subvierten la autoridad canónica del autor e implican el replanteo del génos gynaikón, tal como Hesíodo conceptuara a las mujeres.
Macaya se ha valido, por tanto, de tales mitos no solo por lo que a su vigencia atañe, sino especialmente para develar lo que ocultan y fracturar desde dentro la “invención” de la mujer tal como la plasmara el beocio con su mítica Pandora, puesto que no en balde el tiempo ha transcurrido.
NOTAS
[1] Este trabajo fue presentado por primera vez en un congreso organizado por Casa de las Américas, sin embargo, no fue publicado. Su autora lo cede para esta revista.
[2] Licenciada en Lenguas y Literaturas Clásicas por la Universidad de La Habana y doctora en Ciencias Filológicas por la misma universidad. Elina Miranda es directora de la Cátedra de Filología y Tradición Clásicas y del Grupo de Estudios Helénicos, secretaria del Consejo Científico de la Facultad de Artes y Letras y presidenta de la Comisión de Letras. Además, es miembro del Tribunal Nacional para el otorgamiento del grado científico de doctor en Ciencias Filológicas y miembro de la cátedra Juan Bosch.
[3] Cf. Michael X. Selénica. Tragedy and Gender: inventing the female. Chapter two. En:- Gender and Politics in Greek Tragedy. New York, Peter Lang Publishing Inc., 1998.
[4] Emilia Macaya Trejos. La sombra en el espejo. San José, Ed. Costa Rica, 1986.
[5] Emilia Macaya. Cuando estalla el silencio. Para una lectura femenina de textos hispánicos. San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 19925
[6] Cf. Zelenak. Op. cit. supra.